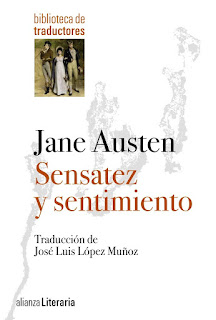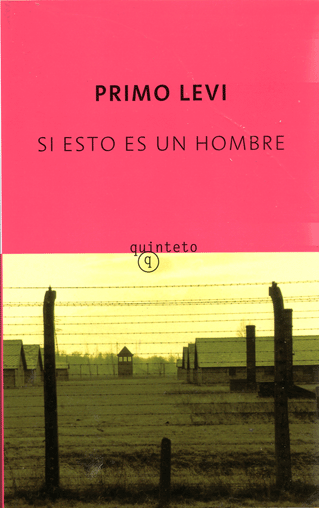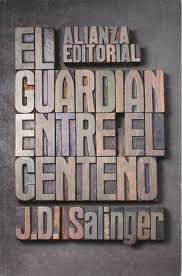Dedicado al alumnado de Filosofía de los institutos
Voy a comenzar con una anécdota personal. A los once o doce años cayó en mis manos un libro de texto de Historia de la Filosofía que pertenecía a uno de mis hermanos mayores: era una materia que yo todavía no podía estudiar, y justo por eso me atrajo enseguida. Me puse a curiosear sus páginas en blanco y negro, bastante incomprensibles, ya que se trataba de un manual más bien escolástico, de finales del franquismo, seco como el desierto y sin ningún atractivo. Sin embargo, allí aparecían unos nombres curiosísimos: Feuerbach, Kierkegaard, Heidegger, Wittgenstein... Gente con esos apellidos tenían que ser realmente especiales. No sabía que Feuerbach es "arroyo de fuego" o que otros apellidos simplemente marcan como en español la filiación con los padres o la genealogía, sólo que en inglés, alemán o francés. De todos ellos, había un nombre que me intrigó especialmente. En la sucinta biografía recogida en el manual aparecía una foto del filósofo con los ojos semivueltos y un aspecto algo trágico. Sus últimas palabras parecían desmentir o tal vez confirmar el aura que transmitía esa foto: "Decidles que mi vida fue maravillosa". Para colmo uno de sus libros se llamaba Tractatus logico-philosophicus, aunque no se había editado en la Edad Media, sino en pleno siglo XX. Empezó a rondarme la idea de estudiar la llamada por entonces "Filosofía Pura". Quería entender de qué iba todo aquello, quería saber más de esa gente tan rara. Así que encargué a uno de mis hermanos que me comprara en una de sus visitas a la capital el Tractatus ése de Ludwig Wittgenstein. Vaya nombrecito. Alguien con ese apellido tenía que ser muy sabio. Realmente, no sabía yo cuánto.
Por supuesto, el Tractatus se me cayó de las manos casi enseguida: era indescifrable. Ni siquiera el prólogo de otro filósofo, llamado Bertrand Russell, aunque se esforzaba por hacerse entender, pudo ayudarme lo más mínimo. De todos modos, la escritura del libro era muy curiosa, con esas máximas al estilo de los axiomas matemáticos, recogiendo lo que se podía decir y por tanto tenía sentido... El final también era apoteósico, y eso sí lo entendí más o menos: su libro era una especie de escalera que debía tirarse una vez se había subido por ella, y a la postre "de lo que no se puede hablar, mejor es callarse". Desde entonces, soy una persona más bien callada. He seguido la recomendación del buen Wittgenstein.
Cuando pasé a la Universidad Laboral, que entonces era un internado, aproveché una gripe y el confinamiento en la enfermería para leer un libro con fama de subversivo: Así hablaba Zaratustra era su título, en una edición antigua de Bruguera, para muchos el mejor libro de Friedrich Nietzsche. Ya en la portada aparecía la imagen del autor, con su célebre mostacho y postura de hombre atormentado. Allí encontré una mezcla extraña de narración y discursos de sabiduría esencial que me dejó pasmado. Me recuperé de la gripe, pero no de esa lectura. Casi de inmediato empecé a frecuentar una Historia de la Filosofía de un antiguo conocido, Bertrand Russell, que en la edición de Aguilar venía editada con unas delicadas hojas de papel biblia. En ella se explicaban las teorías de los distintos autores con una sencillez que curiosamente despreciarían todos los profesores de mi futura facultad, quienes se apresuraban a recomendar las profesionales y morosas exposiciones del Abbagnano o las sutilmente tendenciosas del Coppleston o el Hirschberger.
En COU tuve que leer el Fedón y el Discurso del Método, y creo que aparte de algunos libros más o menos próximos, como los cuentos de Borges, el Juan de Mairena de Machado o La náusea de Sartre, no indagué mucho más hasta llegar a la carrera. Sin embargo, hoy creo que se pueden leer y comprender algunas obras fundamentales que no son manuales ni estudios introductorios, sino obras originales de los propios autores, y se pueden leer además a partir de los 16, 17 o 18 años, aunque no se tengan conocimientos previos. Creo también que no es necesario el apoyo de ningún manual o complemento para apreciarlos por uno mismo, e incluso que leerlos sin ayuda es lo más deseable en un primer momento. Si acaso, bastaría con la Wikipedia para contextualizar a los autores y las obras, poco más. Los voy a ir enumerando en orden cronológico, pero tampoco veo necesario leerlos en este orden, ya que no se necesitan ni se apoyan mutuamente. Entre todos, sin embargo, formarían algo parecido a la estructura del Atomium de Bruselas: cada esfera representaría un libro que, aun teniendo conexiones cilíndricas con los otros, al mismo tiempo es independiente y autónomo.
1) Del alba de la filosofía occidental es muy sugerente, muy breve en extensión y sin embargo capaz de suscitar múltiples reflexiones la colección de Fragmentos conservados de HERÁCLITO. Hay ediciones independientes, a menudo con comentarios (no creo que sea lo mejor en una primera lectura), pero lo más normal es encontrarlos integrados en ediciones conjuntas de Los filósofos presocráticos. No se debe pretender descubrir qué quiso decir digamos "en realidad" el propio Heráclito, ya que eso es un tema más que polémico; lo principal aquí sería empezar a leer estas cosas, lo cual significa: con paciencia, parándose a pensar lo que se lee, tomando notas si se ve necesario, marcando los textos y anotándolos, memorizando los más agudos. Heráclito nos hace pensar, pero seguramente a cada uno nos diga una cosa distinta, y eso ya es mucho. Ya habrá tiempo para comprender que debajo de estos fragmentos hay una coherencia más o menos objetiva.
2) Para introducirse en SÓCRATES, el filósofo del "giro humanista" en la filosofía de la época clásica, lo preferible es optar por sus propias palabras. Sabemos que no escribió nada; pero su alumno Platón dejó por escrito sus intervenciones ante el tribunal que lo juzgó en el año 399 a. C. No hay motivo para pensar que esas palabras no fueran literales o muy próximas a su discurso real en el juicio, siendo por tanto la expresión más cercana a sus ideas en el sentido histórico. Apología de Sócrates (de Platón) debería ser la primera o una de las primeras lecturas de filosofía que hagamos. Hay que prestar una atención especial a las referencias de Sócrates a su "demonio", y a ese final reflexionando sobre la muerte, de un patetismo sublime.
3) El primer Gran Filósofo de la Historia, el Padre de todos ellos, es PLATÓN. Sin desmerecer a los anteriores, en especial a su maestro Sócrates, hay que reconocer en Platón al autor que ha marcado la ruta y planteado las preguntas principales de la filosofía. Por la extensión de su obra, por su profundidad, por la belleza de sus escritos, hay que leer todo lo que podamos de Platón. Cualquier diálogo del periodo inicial o medio resulta accesible, en mi caso ya digo que en el instituto me hicieron leer el Fedón, pero hoy creo que hubiera estado mejor el Protágoras o el Fedro. Y si se trata de elegir uno solo, pequeño, comprensible y de gran altura literaria, me decantaría por El Banquete, ya que en él expone mitos fundacionales de nuestra idea del amor, relacionándolos además con el sentido de la "filo-sofía". Es un libro muy heterogéneo, de hecho algunos de los discursos que incluye parecen casi de relleno; pero el arranque, el discurso de Aristófanes, el de Sócrates y el divertido final son geniales.
4) Si Sócrates es el abuelo de la filosofía occidental y Platón el padre, el hijo o el rey de la casa es ARISTÓTELES. El problema con Aristóteles es que no tiene el estilo brillante de su maestro, ya que se han conservado sólo sus apuntes de clase, y se han perdido sus libros editados para el gran público. Si Platón indicó los temas y empezó a dar respuestas a las preguntas de la filosofía, Aristóteles sistematizó el Conocimiento, asignó tareas y métodos, creó casi de la nada la Lógica, la Biología y la Ética, entre otras materias. En todas ellas, incluida la Metafísica y la Física, la Poética y la Política, ofreció teorías que marcaron los siglos venideros, y su influencia aún perdura en el terreno de la filosofía práctica. Hace un tiempo, una de las opciones de lectura para Selectividad, era estudiar parte del libro II de la Ética a Nicómaco. Ese libro o capítulo explica su teoría de las virtudes éticas, y creo que sería la mejor entrada para empezar a leer sobre ética en general y a Aristóteles en particular.
5) Siguiendo con la ética, aunque no sólo con ella, hay un filósofo del llamado periodo helenistico griego (desde finales del siglo IV al siglo III a. C.) decisivo y muy legible, interesantísimo como maestro "de vida", que es EPICURO. Aunque escribió al parecer decenas de obras, sólo se conservan con cierta extensión tres de sus cartas. Sus obras se suelen editar en un breve volumen, donde la introducción suele ocupar tanto o más que los escritos. Epicuro ofrece unas recomendaciones para la felicidad humana que por primera vez en la historia no se olvidan del cuerpo, rompiendo así, aunque moderadamente, con el predominio casi exclusivo del alma en la época anterior. Sólo por eso ya merece ser de los primeros filósofos que leamos. Nos permite además obviar o dejar para más adelante otras lecturas igualmente interesantes pero que están en la misma línea, siempre hablando en general: el Enquiridion de Epicteto, las Cartas a Lucilio de Séneca o los tratados morales de Plutarco, que también podrían entrar, con todo derecho, en una lista de lecturas básicas de filosofía.
6) Nos saltamos con un largo puente toda la filosofía medieval, demasiado teologizada, y sobre todo compleja, como para destacar alguna obra cortita y accesible. Además, ninguna podría competir con el maestro renacentista de la bonhomía y el estilo, MICHEL DE MONTAIGNE, de tremenda actualidad, especialmente en España, donde se suceden las traducciones de Les Essais completos o seleccionados en diversas ediciones, varias de ellas muy buenas. El inventor del género "ensayo" es al mismo tiempo su mejor cultivador. Este hombre del siglo XVI parece seguir vivo entre nosotros. Por su mente abierta, por su humildad y por su gran estilo, Montaigne merece ser leído completo y constantemente, pero si hay que elegir un texto introductorio habría que ir a La experiencia, el último de sus trabajos, resumen y culmen de toda su obra.
7) Más influido de lo que reconoció nunca por Michel de Montaigne encontramos al más importante filósofo del Barroco, el también francés RENÉ DESCARTES. Si hay un texto de filosofía que suscita la unanimidad a la hora de seleccionar lecturas accesibles para todo tipo de público, ése es el Discurso del Método (1637). En realidad no lo es tanto, y el alumnado en general se queja de que es "aburrido". Para evitar esa reacción, hay que hacer una epojé mental, coger aire, trasladarse al tiempo de los desplazamientos en coche de caballos, en que te jugabas la vida como le ocurrió al propio Descartes simplemente vadeando un río en compañía de desconocidos, al tiempo en que Europa se enfrentaba en guerras interminables de religión y nacionalismo, y en que para curar una gripe se limitaban a hacer sangrías. En ese tiempo, un hombre calificado de genio indiscutible por todos los psicólogos que han estudiado el tema decidió que no podría seguir viviendo si no deslindaba qué es real y verdadero y qué no lo es. Disponía de las armas de la matemática, que dominaba como pocos en su época, pero buscaba un fundamento general, y eso sólo podía encontrarlo en la filosofía. La autobiografía intelectual de esa búsqueda la expuso en el delicioso opúsculo que a modo de discurso o ensayo servía de introducción a otros tratados, estos sí, tan secos como difíciles; pero el propio Discurso es una obra muy valiente para la época, de una audacia que aún nos resulta insólita. Se debe leer entero, las seis partes, cada una de ellas tiene su contenido específico y sus virtudes, aunque la más importante es la IV, donde expone los fundamentos de su metafísica. Si tuviera que destacar una sola cosa de este libro inagotable, creo que sería la defensa que hace de la capacidad que todos tenemos para pensar y decidir por nosotros mismos. Todo un alegato revolucionario en esa y en todas las épocas.
8) Este espíritu crítico y revolucionario fue continuado siglo y medio más tarde por un texto de EMMANUEL KANT, titulado ¿Qué es la Ilustración? (1784), de inmarchitable actualidad, ya que de hecho se sigue trabajando en los institutos como uno de los textos fundacionales de la filosofía, en este caso en el terreno de la política. Pocos arranques son tan claros como el de este artículo, y pocos tan famosos. ¡Sapere aude!, es desde entonces no sólo un lema de Horacio, sino la divisa de la filosofía entera. De Kant sólo se puede decir que es uno de los más grandes. En Ética es posiblemente el autor de referencia, junto con Aristóteles, y aunque la mayoría de sus libros son muy complejos y difíciles, se pueden leer también con relativa facilidad el Ensayo para introducir las magnitudes negativas en la filosofía (1763), al que tantas veces se refiere con maestría el profesor Domingo Blanco, la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres (1785) o Cómo orientarse en el pensamiento (1786).
9) El filósofo que marca el paso a la época contemporánea es FRIEDRICH NIETZSCHE. Lo normal en mi juventud era elegirlo a él junto con Sigmund Freud y Jean-Paul Sartre para iniciarse en esto de la filosofía. De los tres sólo mantiene ese prestigio el filósofo del gran bigote. Pocas figuras más reconocibles, pocas frases más célebres que su "Dios ha muerto". Debe de ser ese ateísmo e independencia de las religiones entrevisto en la famosa afirmación lo que a menudo se ha ido buscando en su obra. Por supuesto que se encontrará en ella, y en abundancia, la crítica al cristianismo, la afirmación del hombre y, sobre todo, del superhombre. Pero no sólo eso. Nietzsche significa un nuevo modo de pensar, implica la irrupción de la fragmentación en el pensamiento, es una vuelta a Heráclito con todas las consecuencias, y no todas positivas, porque la ambigüedad y la falta de sentido los sobrevuela a ambos. Destruir el lenguaje desde el lenguaje o a la razón desde la razón, es a la postre una tarea vivificante pero que nadie sabe cómo llevar hasta sus últimas consecuencias. En ningún sitio, creo yo, expone mejor sus líneas maestras que en un escrito póstumo dictado en 1873 y que a veces se publica independientemente: Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Otros libros muy legibles de Nietzsche son por ejemplo su autobiografía Ecce Homo o Crepúsculo de los ídolos, los dos de 1889. En general es uno de los filósofos más accesibles de toda la historia. Por su valor literario, por la forma de su escritura, mayormente aforística y fragmentaria (lo que permite ir haciendo una selección o antología propias) y por su relación con la vida cotidiana, Nietzsche es una inspiración constante.
10) Me resulta difícil elegir una sola obra, pequeña, comprensible y representativa de la época contemporánea, es decir desde finales del XIX hasta ahora. Hay demasiadas o demasiado pocas, no sabría decirlo. Tropezamos aquí con la variedad múltiple de la filosofía contemporánea. Si pienso en la fenomenología, por ejemplo, creo que se pueden leer con pocas dificultades varios textos introductorios de Edmund Husserl; pero no creo que conecten con la sensibilidad actual ni con los intereses de alguien que no tenga nociones previas de ella; Martin Heidegger dejó artículos y opúsculos comprensibles, a condición de acompañarlos con algunas contra-críticas del Círculo de Viena o de Adorno; Jean-Paul Sartre tiene una conferencia que hemos leído muchas veces como introducción al existencialismo, pero el existencialismo está más muerto que vivo en la actualidad y ya no despierta las adhesiones de antes. Los filósofos finiseculares del XX, especialmente el cuarteto francés Deleuze-Derrida-Foucault-Lyotard es bastante difícil de comprender, al igual que el gran Hans Blumenberg, que escribe en fragmentos a veces, pero tan ricos por separado como un tratado completo. La filosofía analítica es tan específica que no se me ocurre ningún texto representativo o que no despierte el bostezo de inmediato. Ludwig Wittgenstein hemos quedado en que es el peor candidato para empezar a leer filosofía, aunque entre sus papeles dejó conferencias y opúsculos más breves que sus dos obras mayores. La hermenéutica de Gadamer o Ricoeur exige unos conocimientos previos de la historia de la filosofía que la invalidan como corriente para inciarse en ella, salvo que se quiera entrar por la puerta de la erudición. La Filosofía de la Ciencia, la Estética o la Filosofía Práctica, como disciplinas que se han ido independizando del tronco común, cuentan con sus propios autores, muy especializados y a menudo con textos introductorios o breves que podrían recomendarse, si no cumplieran funciones tan particulares y concretas dentro de su propia área. Tal vez lo mejor para empezar a sondear este periodo tan diverso sea una Historia de la Filosofía Contemporánea o una Filosofía del siglo XX como la de Remo Bodei, o bien seleccionar una serie de ensayos diversos, desde Bertrand Russell hasta Pascal Bruckner o Alain Finkielkraut, en los que la crítica de la cultura y de las ideas se asocia con comentarios filosóficos. Pero después de todo somos españoles, y aunque no sea lo más destacado de nuestra historia cultural, también hemos tenido algo de filosofía en ella. En la línea de textos que vengo destacando, donde la reflexión se une a menudo con la biografía, el "Prólogo para alemanes" de JOSÉ ORTEGA Y GASSET es un texto brillante. En él la tendencia general al barroquismo tan propio del autor se atempera, seguramente por su carácter póstumo e inacacabado, y por tanto escasamente corregido, aunque lo redactó en 1934, más de veinte años antes de su muerte. En los institutos se suelen priorizar otros textos de Ortega, como "Ni vitalismo ni racionalismo" (1924) o el capítulo "La doctrina del punto de vista" perteneciente a El tema de nuestro tiempo (1923); pero el prólogo inacabado para la traducción al alemán de ese volumen me parece más espontáneo y atractivo. En él se presenta a sí mismo ante una audiencia extranjera que empieza a conocerlo, en su momento de mayor madurez filosófica, cuando ha dado con todas las claves de su obra. Es un texto muy narrativo, cumpliendo con esa convicción suya de que la vida es relato o novela. También es un texto de recapitulación, y quizás por eso lo dejó sin terminar, porque si algo aprende uno en Ortega es lo mismo que hemos ido aprendiendo en Heráclito, Sócrates, Platón, Montaigne, Descartes o Nietzsche, en todos los grandes autores en realidad: que la filosofía no tiene final, sólo principios en el sentido de comienzos.
1. Heráclito de Éfeso: "Fragmentos de Heráclito", en De Tales a Demócrito. Fragmentos presocráticos. Madrid: Alianza Editorial, 1988, págs. 133-146. Edición de Alberto Bernabé.
2. Platón: "Apología de Sócrates", en Diálogos I. Madrid: Gredos, 1981, págs. 148-186. Trad. J. Calonge.
3. Platón: El Banquete. Madrid: Alianza Editorial, 1989. Edición de Fernando García Romero.
4. Aristóteles. Ética Nicomáquea / Ética Eudemia. Madrid: Gredos, 1985, págs. 158-177. Trad. Julio Pallí Bonet.
5. Epicuro: Obras. Madrid: Tecnos, 1991. Edición de Montserrat Jufresa.
6. Michel de Montaigne: "La experiencia", en Los ensayos. Barcelona: Acantilado, 2007, págs. 1585-1669. Trad. J. Bayod Brau.
7. René Descartes: Discurso del Método. Oviedo: KRK, 2010. Trad. Guillermo Quintás Alonso.
8. Emmanuel Kant: "¿Qué es la Ilustración?" en Filosofía de la Historia. Madrid: FCE, 1981, págs. 25-37. Trad. Eugenio Ímaz.
9. Friedrich Nietzsche: Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid: Tecnos, 1990, págs. 15-38. Trad. Luis M. Valdés y Teresa Orduña.
10. José Ortega y Gasset: "Prólogo para alemanes", en El tema de nuestro tiempo. Madrid: Alianza/Revista de Occidente, 1981, págs. 13-71.