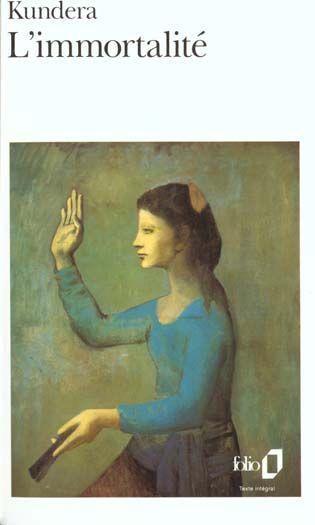Escoger sólo unos pocos temas para defender la actualidad de Platón es una tarea complicada, ya que Platón es el primer gran filósofo de Occidente. La cita mil veces repetida de Alfred North Whitehead advirtiendo de que la Historia de la Filosofía es una serie de notas a pie de página sobre Platón no puede ser más acertada, y por eso es siempre repetida en este contexto. Con él arranca la Filosofía sistemática, la Ontología (teoría de la realidad) o la Lógica, que fundamenta a las matemáticas, a su vez de estudio preferente en esa especie de Universidad que fue la Academia, donde también se profundiza en las distintas ciencias naturales y se relacionan entre sí los diversos objetos de conocimiento entrelazados en la Dialéctica. Al fin y al cabo bajo el término Filosofía se entiende el saber primero y fundamental, expresado por otra parte en el estilo más limpio y bello que podemos leer. Por lo demás, Platón es el principal responsable, junto con su maestro Sócrates, de situar a la Ética y la Política como preocupación última de la Filosofía. En fin, la actualidad de Platón puede defenderse, además, a partir de los siguientes temas:
A) La ciencia en sentido amplio (fundada en el ideal matemático, así como en el análisis y la síntesis de ideas) encuentra en este autor un apoyo plenamente actual, sobre todo por ese ideal matemático que ha de servir de fundamento a todo conocimiento racional, no sólo científico-natural, sino también, en cuanto instrumento lógico, de la Ética y la Política. La mayoría de los autores posteriores han aprovechado este camino, si bien completándolo a partir de la Revolución Científica con el ensayismo o la experimentación. Al margen de interpretaciones reduccionistas, las ideas platónicas implican la primera tipología de esencias y definiciones, fundamento de toda ciencia, como ampliará poco después un brillante alumno de Platón, Aristóteles, ofreciendo la primera gran clasificación en Occidente de disciplinas según su objeto y su método.
B) Platón defiende el innatismo, cree que hay un saber oculto en la naturaleza humana, el de las ideas, y eso puede sonar algo extraño hoy en día. Sin embargo, no faltan los defensores de este principio que, reinterpretado, volvemos a encontrar en Descartes, Kant o ya más cerca de nosotros el Chomsky lingüísta o el psicólogo Steven Pinker. Una tendencia natural al conocimiento (Aristóteles), a una serie de ideas lógicas y en última instancia al Bien, sin que por ello llegue a alcanzarse necesariamente, es coherente con lo que sabemos de los procesos de aprendizaje del lenguaje o con la solidaridad como oculto motivo del éxito de nuestra especie biológica.
C) La defensa de la razón o de la inteligencia por parte de Platón es criticada a menudo por su dualismo ontológico y antropológico, tanto entre la razón y los sentidos como entre el alma y el cuerpo. Es verdad que Platón pretende destacar la parte noble del ser humano primando el primero de esos términos sobre el otro; pero incidir en exceso sobre la división entre ellos nos haría olvidar que también reconoce una participación entre la idea y la experiencia y una comunicación entre alma y cuerpo. Por ejemplo, antes que Aristóteles ya fue capaz de criticar a su adorado maestro Sócrates por identificar el bien sólo con el conocimiento de lo que es bueno, sin completarlo con el desarrollo de la voluntad y las pasiones nobles, virtudes esenciales en la personalidad equilibrada y justa. Calificar a Platón de "intelectualista moral" es injusto, pues más que idenficarse con el socratismo anticipa la teoría de las virtudes de Aristóteles, cuya actualidad hoy día es incuestionable.
D) La radicalidad de las preguntas platónicas alcanza su punto más elevado en el justamente inmortal Mito de la Caverna, que por lo demás ha inspirado obras de arte prácticamente desde el Barroco hasta nuestros días, desde La vida es sueño hasta The Matrix. La más radical de las dudas es aquí el pórtico necesario para alcanzar indicios de lo que es verdadero y lo que no. ¿Deberíamos hoy en día contentarnos con un mundo de imágenes, noticias indirectas, medias verdades y hasta postverdades? El Mito es una invitación a ser críticos con lo que tomamos por real y lo que no, y nos invita a ser precavidos con nuestras fuentes de información si es que valoramos más el conocimiento que la comodidad ignorante.
E) Con frecuencia se ha calificado a Platón de totalitario en sus planteamientos políticos. El aristocratismo que defiende no puede identificarse con ningún totalitarismo de derechas o de izquierdas ya conocido. De hecho, el suyo es un sistema en el que se opta por una política de servicio al ciudadano, que pone los mayores diques a la corrupción política, se preocupa de la integración de las distintas clases sociales y de los ciudadanos entre sí, y de manera loable reconoce un papel en plano de igualdad a la mujer en una sociedad bien ordenada. No pasemos de puntillas por este asunto, porque si bien el propio Platón destaca ante todo la igualdad de la mujer en cuanto a los deberes con respecto a la polis, nunca podrían los deberes ser independientes de los derechos. Este feminismo indirecto no tiene precedentes en el mundo antiguo y tardará aún mucho en alcanzar la debida actualidad de que hoy goza.
F) Por último, la posición de Platón ante la democracia es aún muy provechosa, aunque resulte controvertida. Su crítica del gobierno democrático como una degeneración de la timocracia o la oligarquía se enfrenta aparentemente al ideal democrático que hoy vertebra a las sociedades libres. Sin embargo, la crítica de Platón se podría relacionar con las amenazas negativas de la democracia: la confabulación contra las minorías, la tensión entre partidos enemigos y la demagogia, el populismo y la mentira permanente. Aun así, es cierto que le achaca ser un gobierno de gente sin preparación, siendo ésta una crítica de corte elitista que todavía hoy se escucha a menudo. Por fortuna, cuando revisa su teoría política al final de su vida, Platón pondrá el énfasis en la justicia de las leyes más que en el tipo de gobierno y admitirá que un gobierno democrático con buenas leyes puede ser un gobierno justo, es decir, que las leyes han de estar por encima del modo de gobierno.
F) Por último, la posición de Platón ante la democracia es aún muy provechosa, aunque resulte controvertida. Su crítica del gobierno democrático como una degeneración de la timocracia o la oligarquía se enfrenta aparentemente al ideal democrático que hoy vertebra a las sociedades libres. Sin embargo, la crítica de Platón se podría relacionar con las amenazas negativas de la democracia: la confabulación contra las minorías, la tensión entre partidos enemigos y la demagogia, el populismo y la mentira permanente. Aun así, es cierto que le achaca ser un gobierno de gente sin preparación, siendo ésta una crítica de corte elitista que todavía hoy se escucha a menudo. Por fortuna, cuando revisa su teoría política al final de su vida, Platón pondrá el énfasis en la justicia de las leyes más que en el tipo de gobierno y admitirá que un gobierno democrático con buenas leyes puede ser un gobierno justo, es decir, que las leyes han de estar por encima del modo de gobierno.