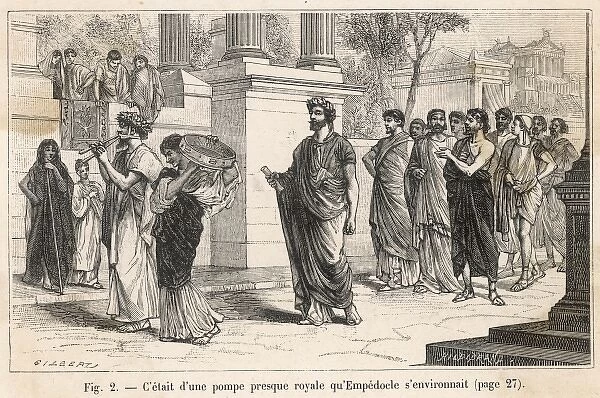|
| Adrien Baillet: La Vie de Monsieur Descartes (1691) |
En el proceso de duda metódica descrito en su Discurso del Método (1637) y especialmente en la primera de las Meditaciones Metafísicas (1641), Descartes plantea la duda de que el mundo que tomamos por real sea sólo un sueño. Nos hace ver que a veces tenemos sueños con tal viveza que nos convencen de la realidad de sus contenidos con la misma fuerza que, despierto, tomamos por real lo que nos rodea. A veces no sabemos si soñamos o estamos despiertos. Descartes lo sabía bien. Los sueños tenían para él, desde muy joven, un fuerte poder de sugestión, como queda demostrado en el relato de los que tuvo en la noche del 10 al 11 de noviembre de 1619, y que describe como culminaciones de "la invención admirable", es decir, de su método. De hecho, ese día se supone que ha encontrado la formulación explícita de un procedimiento que ya venía usando en la resolución de problemas de tipo científico desde su adolescencia, aunque de manera oscura. Habría desentrañado las famosas reglas del método.
Las circunstancias del hallazgo son muy conocidas: estando acampado en los alrededores de Ulm, y pernoctando en una habitación templada con el calor de una estufa, pasó una fructífera jornada sumido en cavilaciones acerca de "los fundamentos de una ciencia admirable" (en palabras del propio Descartes). Una vez acostado tuvo los tres sueños que Adrien Baillet resume en la primera biografía del filósofo, quien pudo consultar el cuaderno con la rúbrica Olympiques, hoy desaparecido, donde los dejó Descartes por escrito. El relato de Baillet se considera fidedigno, tanto en lo que respecta a los sucesos de cada uno de los sueños como a la interpretación que el propio Descartes habría aventurado para cada uno de ellos.
Primer sueño: Acosado por unos fantasmas que lo espantan, se encuentra caminando dificultosamente por la calle. Ha de apoyarse sobre su costado izquierdo, ya que el derecho lo nota muy débil. Avergonzado de marchar de esta manera, se esfuerza por enderezarse, pero una especie de torbellino ventoso lo hace girar sobre sí varias veces y cree que va a caer en cualquier momento. Ve entonces un colegio abierto y se propone entrar en él con la intención de ir a la capilla a rezar. Un desconocido pasa y él intenta volver sobre sus pasos para saludarlo, pero es rechazado por el viento que lo empuja hacia el colegio, en cuyo patio otra persona lo llama por su nombre y le pregunta si quiere buscar al señor N., que tiene algo para darle. Descartes supone que se trata de un melón, traído de un país extranjero. Se sorprende de que todos están erguidos y firmes, mientras que él apenas puede mantenerse en pie.
En este momento, Descartes se despierta y una hora después siente un dolor que atribuye, como el sueño, a un "genio maligno". Después de un intervalo de dos horas, vuelve a dormirse.
Segundo sueño: Oye un ruido agudo y violento que toma por un trueno. Espantado, abre los ojos y ve chispas de fuego dispersas por el cuarto. Razonando que en otras ocasiones se había despertado en mitad de la noche con los ojos chispeantes y ciegos, logra calmarse abriendo y cerrando los ojos hasta disipar su espanto. Se vuelve a dormir.
Tercer sueño: Sobre una mesa se halla un libro, pero no sabe quién lo ha puesto allí. Lo abre y comprueba que es un Diccionario. Se siente deslumbrado ante la posibilidad de que le sea útil. Otro libro cercano resulta ser una antología de poemas titulado Corpus poetarum, lo abre y cae sobre los versos Quod vitae sectabor iter? / ¿Qué camino seguiré en la vida? (Ausonio). Una persona desconocida le presenta una obra en verso calificándola de excelente: empieza por Est et Non / Sí y No. Descartes reconoce otro de los idilios de Ausonio y se dipone a mostrárselo en el libro que dice conocer perfectamente. El hombre le pregunta de dónde ha tomado el libro, y Descartes confiesa no poder decírselo. Alude al otro libro, el Diccionario, que después de desaparecer vuelve a estar presente, pero ya no intacto. Encuentra las poesías de Ausonio, pero no la que está buscando y le ofrece al desconocido mostrarle la composición que vio al principio. Mientras la busca repara en unos pequeños retratos grabados en el libro, que no recuerda de la edición que posee de la antología. De inmediato, libros y desconocidos desaparecen. Sin despertar, ya que el propio Descartes duda si lo vivido es sueño o visión, decide la interpretación de este sueño de esta manera: el Diccionario sería el conjunto de las ciencias reunidas; el Corpus poetarum la filosofía y la sabiduría unidas, ya que reconoce en los poetas sentencias más graves y sensatas de las que se hallan en los escritos de los filósofos. Atribuye esta maravilla al entusiasmo y la fuerza imaginativa propia de los poetas, que hace surgir las semillas de sabiduría propias del espíritu de todos los seres humanos como las chispas de fuego saltan del sílex, algo que por su parte la razón no logra en los filósofos. Pone como ejemplo la sabiduría del poema que comienza con el interrogante sobre el género de vida que debemos elegir.
Una vez despierto, Descartes prosigue la interpretación del tercer sueño. En la pieza que arranca con "El Sí y el No de Pitágoras", como titula Ausonio, descubre la verdad y falsedad en los conocimientos humanos y las ciencias. Se persuade de que es el propio Espíritu de Verdad quien quiere abrirle los tesoros de las ciencias a través de los sueños de esa noche. Sólo le resta por explicar los pequeños retratos, y los asocia con la visita el día anterior de un pintor italiano.
El tercer sueño es apacible y agradable, y anuncia su propio porvenir. Los dos primeros son advertencias sobre su vida pasada. El melón que aparece en el primero, por ejemplo, lo liga a los encantos de la soledad; pero una soledad ligada a preocupaciones puramente humanas; el viento que lo empuja lo relaciona con el Genio Maligno que trata de llevarlo por la fuerza a un lugar al que tenía la intención de ir voluntariamente. El horror del segundo sueño estaría relacionado con los remordimientos por sus pecados y la luz con la señal del Espíritu de Verdad que desciende sobre él para poseerlo. Añade finalmente, según el relato de Baillet, que a pesar de tratarse de una fecha festiva no había bebido vino en los últimos meses, y que "el Genio, que hizo surgir en él el entusiasmo por el cual sentía el cerebro caliente desde días atrás, le había predicho esos sueños antes de meterse en la cama".
*
René Descartes: "Olympiques", en OEuvres Philosophiques 1 (1618-1637). Edición de F. Alquié. París: Garnier, 1963 (reed. 1976). pp. 52-63.